Un letrero de “Se busca”
Una ausencia puede vaciar al mundo entero.
Querida Ara: no encontrarte es vivir en una ciudad repleta de gente, pero deshabitada de ti, que me haces falta. Te he buscado, he preguntado por tus pasos, he recorrido sin tregua los sitios en los que podría encontrarte. Pero tu presencia se hace esperar por razones que escapan a mi juicio. Por eso también anhelo que, de maneras que no alcanzo a abarcar, un día de estos tu recuerdo se funda con tu estampa y nos encontremos de nuevo.
Me queda confiar en eso. Me convenzo de que no nos hemos perdido el uno al otro; en lugar de eso, le propongo al destino que lo que vivimos es un aplazamiento, un intervalo franqueable, como aquella pintura de dos amantes que se miran desde los extremos opuestos de un puente.
¿Dónde estás, Ara?
En un mundo de billones de seres, ¡Es inmenso lo que podría sanar una sola presencia!
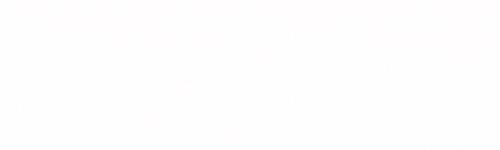
Aunque no les prestamos demasiada atención, los carteles de “Se busca” se han multiplicado por distintas partes de la ciudad. Generalmente incluyen una fotografía, una breve descripción, algunas señas particulares y algún número de contacto.
Como digo, había imaginado el dolor, la angustia y la desazón de quienes solicitan ayuda para tener noticias de quienes aman, y también había recreado el destino, o mejor dicho, el anti-destino que cumplen quienes, por cualquier razón, no pueden volver a casa. Sin embargo, cuando Ara no regresó y yo mismo tuve que poner carteles de “Se busca” en la avenida Chapultepec, reafirmé que aquí la desaparición no es un tópico de la imaginación, sino de la más descarnada realidad.

Es odioso que la vida continúe a la mañana siguiente de que un ser amado desapareció. El sol se alza indiferente a que existen vidas sagradas que han sido destrozadas brutalmente en la víspera.
Tú desapareciste un jueves, Ara, y desde entonces detesto los jueves. Me parecen chocantes. Instintivamente los gasto entrevistándome con películas de nuestros recuerdos juntos. Revisito detalles, quicios y pliegues de momentos precisos a tu lado. Me he convertido en un arqueólogo de instantes, un laborioso profesional que atraviesa capas de memorias para desenterrar un hallazgo, un detalle tuyo que ilumine mi día.
Es difícil vivir así. Uno se harta de imágenes gastadas, de recuerdos borrosos, y lo que urge es palpar un cuerpo, sentir el pulso de quien ama. Mientras que tu presencia se demora, mi impaciencia se redobla. ¿Dónde estás, Ara?
¿Estás?
Es desesperante considerar el ejército de peligros que conspiran para lastimar a quien amamos; nos herimos al dibujar mentalmente los escenarios posibles de quienes no regresan. ¿Y si no me extraña tanto como yo? ¿Qué tal que quiere volver, pero alguien se lo impide? ¿Se las arregló para continuar sin mí? ¿Me necesita y me invoca en sus adentros, sin obtener respuesta?
No cabe duda que cuando la imaginación y el corazón se entrevistan en el dolor, podemos convertirnos en nuestra peor compañía.

Cuando estoy triste, Ara, subo una torre muy alta de la ciudad, que tiene un mirador en la punta. En el horizonte se despliega la mancha urbana, tremenda, y muestra el enigma de los innumerables recovecos que pueden estar ocultándote. La primera vez que tuve esta visión, me pareció insoportable: era abrumador dimensionar el espacio que no puedo agotar en tu búsqueda. Sin embargo, esa sensación se transformó, y al tiempo, comencé a poder presentirte en esta inmensidad, y a tener la certeza de que estás ahí, en algún punto ciego, y que es través de las vastedades –espaciales y temporales– que podemos comunicarnos.
Fue en la contemplación del paisaje inmenso donde experimenté la catarsis del buscador: presentir que quien amas está bien de una manera que se te escapa.
Cuando estoy triste, Ara, ahí permanezco, en silencio, mientras que tu sombra se eleva en los atardeceres del alma.
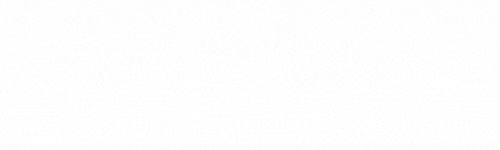
Un adiós que no se dice a tiempo es un interminable decir adiós…
Yo sé que de a poco tengo que acostumbrarme a tu ausencia. Pero no quiero despedirme todavía, Ara. Tengo claro que necesito continuar mi vida y abrirme a nuevas posibilidades, pero hacerlo me produce una culpa enorme. Vivir sin ti, amar sin ti y sonreír sin ti me sabe a un acto de alta traición.
En alguna de esos ciclos, ¿Te volveré a ver, Ara?
Espero que sí.
Creo que lo atractivo del paraíso cristiano no es el horizonte de nubes esponjosas y la calma seráfica de los bienaventurados, sino la promesa del reencuentro con quienes amamos. Por mi parte, aceptaría incluso ir al infierno y morar en el horror más desesperado si puedo reunirme allí con quienes he querido. Prefiero compartir el dolor de ser un mismo grito con ellas y ellos a vivir una eternidad de goces por actos individuales anodinos, como si lo bueno que he hecho se agotara en mí mismo, cuando en realidad es fruto de un árbol ancestral, un nudo de mi red colectiva y un relámpago de mi libertad que quiere iluminar a quienes están por venir.
Dirán: «¡Pero solo es una perra, solo es un animal!».
«¿Y qué?», les respondo. Nosotros también somos animales, un tipo especial, si se quiere: somos los animales que piensan, que sueñan, que extrañan.










